“LA LADRILLERA”
CUENTO DE MANUEL
GAMIO ESCRITO EN AZCAPOTZALCO EN 1919
Por Don Nayarito Cantalicia
(Grupo Formiga)
Este gran mexicano fue el arqueólogo que hizo las primeras
excavaciones estratigráficas de la historia nacional, justamente en territorio de
Azcapotzalco, entre 1911 y 1913.
En el jardín principal de nuestra céntrica Casa de Cultura,
se tiene un busto de él, y junto tiene una placa que dice “Manuel Gamio (1883 – 1960) Padre de la Arqueología moderna en México.
Busto en bronce realizado por el escultor Sergio Peraza. 16 de julio de 2000.
En memoria de la primera excavación científica de México realizada en
Azcapotzalco”.
Él también publicó el libro “Vidas dolientes”, en 1937, (Ediciones Botas, México), en su
primera incursión al mundo del cuento y la novela. De ese libro he tomado el
siguiente relato, para incluirlo en el grupo de textos de “La hormiga en línea”
de éste mes.
Algo peculiar de este cuento, a diferencia de otros de dicho
libro, es que lo escribió en Azcapotzalco. Se ha acostumbrado que si el autor
lo quiere, puede terminar el texto con el nombre de la población en donde lo
redactó, y el año. En este caso, el texto finaliza con “Azcapotzalco, 1919”. Otros textos ahí reunidos, indican otro
sitio, otro año, o no indican nada al respecto. Habiendo sido escrito éste en
nuestro territorio, me pareció que podía ser buen acompañante al tema de este
mes.
Sin más, pasemos al cuento, del cual solo eliminaremos un
fragmento intermedio que no afecta el entendimiento de la trama:
“LA LADRILLERA”
“Ya era muy tarde. El
sol se colaba por las rendijas y agujeros de la puerta negruzca, dorando con
sus rayos el polvo del jacal. Gritos del amanecer venían de lejos; los gallos
cantaban uso tras otros, acatando quien sabe que sucesión jerárquica. Vacas mugidoras
y jóvenes terneras saltarinas, acudían a los pastos, guiadas por la imprecación
incesante, del vaquero. El paso de carros y “guayines” se anunciaban con el
doliente rechinar de muelles y el traqueteo de tablas sueltas.
Apartó el jorongo gris
que le servía de embozo y se palpó el pecho, combado y recio; le dolía como si
lo hubieran golpeado; le dolían también la cabeza, la garganta y los muslos.
Extendió el brazo, y tentaleando la tierra endurecida y húmeda, logró atinar
con una botella que ahí cerca estaba. No contenía alcohol; hurgó entonces bajo
el petate, hasta dar con un cigarrillo que, apenas encendido y gustado, arrojó
contra el muro. Tornó a arrebujarse, distendió brazos y piernas, tosió
sonoramente y cerró los ojos, esperando hallar, en ese recogimiento, alivio al
malestar que todas las mañanas, todos los días y todas las noches mordía su
corazón y estrujaba su cuerpo… Permaneció inmóvil, haciéndose más hondo el
silencio en el triste tugurio. Miraba hacia el techo con pupilas absortas;
dijérase que se perdía en cavilaciones y recuerdos. Más no era así; desde aquel
día fatal, no podía analizar sucesos ni orientar impulsos. ¡Sufría! … No sabía
más…
Maquinalmente, volvió
a tomar la botella; pero, al recordar que estaba vacìa, la colocó en el suelo.
El malestar crecía. Intentó levantarse y salir para batir el lodo bajo el sol o
para beber, en el tinacal, muchas jícaras de pulque fuerte, pues por uno u otro
medio se adormecería ese escozor motral. Al incorporarse bruscamente, cayó la
frazada, alzándose del humilde jergón el aroma acre y sensual de los talamos
juveniles. Entonces recordó todo. Como torrente bravío clamoreó su sangre en
las venas; llameaban las pupilas y el aliento era ronco rugido. Se arrojó de
bruces en el petate y aspiró con fruición aquí y allá, como macho montaraz que
rastrea las huellas de la hembra perdida. Sus manos palpaban dulcemente el tule
tranzado o se crispaban con rabia, arrancándole jirones. La nombró con ternura
y sus labios unciosos acariciaban la polvosa estera. Allí debía estar, allí,
como en tiempos pasados; la blanca camisa en contraste con los hombros morenos
y llenecitos; los negros ojos de capulín, brillando y escondiéndose
picarescamente; con dientes perlinos y labios húmedos sonreiría, reclamando un
diluvio de besos…
Largo rato permaneció
tumbado, como una pobre bestia agotada en cruenta labor.
Salió de casa
sintiendo alivio, con los nervios flojos por la crisis sufrida. Tropezó en la
calzada con vecinas del pueblo que, aunque apenas se dignaban divisarlo, significaban
claramente no ignorar su vergüenza.
En el obrador se
trabajaba de lleno; el barro untuoso y plástico, dispuesto en montones oscuros,
parecía masa de chocolate; chiquillos semidesnudos espolvoreaban el estiércol
que había de darle consistencia, y varios hombres, con las nervudas piernas al
aire, lo pisoteaban sin cesar, produciendo monótono “clac, clac”; otros dejaban
caer, de delantales colgados al cuello, trozos deformes de pasta batida, que
iba a llenar cuadretes de madera; se silbaban aires de la tierra, y loas del
“interior” canturreaban valonas sentimentales. Más allá, el horno erguía su
pesada estructura, coronándose a ratos con fulgores rojizos para luego
empenacharse con humareda negruzca. Hileras de adobes de un gris pizarroso se
asoleaban, simulando boas escamosas. Contrastaban, con armónico sonreír de
matices, el oro viejo de las majadas dispersas, el púrpura encendido de
ladrillos apilados y el verde mate de la alfalfa exúbera. En el horizonte
esfumaban desgarraduras altas serranías, y más acá, extendía sus laderas
tristes la loma de los Remedios, mirándose el caserío como bandada de palomas
posada en la cima. El sol brillaba muy alto, poniendo vida y tonos fuertes en
el paisaje. La poma de esta tarde de luz, la alegría de los hombres y el pasivo
goce de las cosas, ensombrecieron más su desesperación.
Se dirigió a su
“campo” empuñando la adobera, sin que nadie fijara en él atención especial,
bien que a hurtadillas lo espiaran. Su mirada lúgubre y resuelta, donde parecía
asomarse la muerte; un extremado vigor muscular que le permitió siempre hacer
la tarea de dos hombres y también cierto machete costeño que guardaba en casa,
ponía coto a burletas y puyas. Todos se marcharon con las primeras sombras del
atardecer. El sol seguía encarnizado en la labor, curvado el torso moreno.
Como esa tarde
laboriosa fueron muchos días siguientes: llegaba antes del amanecer, sintiendo
en los huesos el frío vapor que se levantaba de las zanjas y quebrando los
endebles cristales que a su paso extendían las heladas. Después, sufría las
mordeduras del sol hasta su puesta, clavado en la tarea, sin almorzar ni comer,
visto lo cual por los adoberos pensaron que su aflicción llegaba hasta buscar
la muerte. Esa vital resistencia lo volvía loco; muchas veces, que entró al
jacal, ardiente y tembloroso, no sabiendo cuando llegaba ni cuando se iba la
fiebre, se sintió feliz al perder la conciencia de las cosas y el hilo de las
ideas. Desgraciadamente, al apuntar la madrugada, el fingido mal desaparecía y
él quedaba, como siempre, vigoroso, dueño de si mismo, atormentado por mil
recuerdos, abatido por la nerviosidad del cuerpo y el escozor del alma,
mirándola siempre allí, muy cerca de él, en la pobre estera que tampoco había
olvidado, ya que aun guardaba el aroma punzante de sus carnes duras y de sus
crenchas corvinas.
Cambió de rumbo. No
fue más a la ladrillera, sino al tinacal del rancho o al tendajón del pueblo.
Le costaba trabajo alcanzar el consuelo y olvido: había que apurar enormes
jícaras de pulque y muchas copas de “refino” para que su mente perdiera
lucidez. Luego que esto sucedía notábanse en sus pupilas llamaradas fulgurantes
que herían a todos provocándolos a mortal conflicto. Unos, por conocerlo de
fama, y otros de solo mirarlo, eludían el reto, quedándose él como único señor
del campo.
Las estrellas
parpadeantes lo acompañaban en su marcha incierta al mísero jacal, donde se
tendía de cualquier modo, menos cuidadoso que una bestia.
Pasó el tiempo y
“aquello” no desaparecía. Le dolían cuerpo y alma; la amaba como antes.
Si le hubiese asistido
consejo afectuoso ¡quién sabe! Pero a nadie se le daba un comino de su dolor.
Cierta vez que el fastidio era mortalmente abrumador pensó irse a otra parte, a
la ladrillera de San Bartolo, donde hacía rancho Atanasio, el paisano que lo
acompañó al venirse del “interior” y que hasta poco antes trabajaba con él,
partiendo tareas.
Sin tomar nada del
cuartucho, salió dejando la puerta entornada, como muda invitación para que el
primer llegado diera buena cuenta de los trapos y trebejos odiosos que allí
quedaban. Era domingo, las campanas del poblacho llamaban a misa y brindaban
sosiego a su mente conturbada. No miró en torno al partir, ni dio ocasión al
asalto de pensamientos inoportunos. Sus ojos estaban fijos en la calzada
polvorienta, que se extendía, como gusano blanquecino, opreso entre las garras
de magueyes enfilados.
Tras una hora de
caminar sin sentir la marcha, divisó el alto ramaje del fresno conocido, y más
acá, al pie de una ladera pelona, espirales de humo de un horno recién cargado.
Avanzó más, hasta las ringleras de tabique y ya iba a pisar el patio donde se
asolea el adobe, cuando escuchó argentina carcajada mujeril, que fue caricia y
zarpazo en su corazón, campana que tocaba a gloria y esquila que doblaba a
muerto. Los miembros agarrotados parecían muertas ramazones de árbol caduco;
intenso temblor agitaba su cuerpo como si el alma estuviese cogida por
tempestuosa borrasca; ansias de agonía le ahogaban, confundiéndose al salir de
su pecho rugidos sordos y sollozos suspirantes.
Al cabo de algunos
minutos, que duraron como muchos años, volvió en sí y tornó a escuchar…
¡Eran ellos! Atanasio
el buen amigo, y Ella, su mujercita, la que lo impulsó a abandonar familia y
tierra. Jugueteaban como dos tortolillos, en pleno idilio, en luna de miel.
Ella corría, escondiéndose entre las pilas de adobe y tabique y él la
alcanzaba, cobrando su triunfo con sonoros besos estampados en los labios, en
los ojos, en la mata de opulento cabello. En una de tantas, ella trepó al
horno, destacándose el busto airoso entre las rojas llamas de la lumbrada.
Atanasio fue en su busca y ya arriba enlazaron las manos, y aproximando poco a
poco los labios los unieron en un beso salvaje.
El recién llegado
saltó al horno, alcanzó su cima y antes de que pudieran reconocerlo y buscar
salvación, los arrojó al abismo; primero a él, que más feliz, no advirtió su
llegada; luego a ella, la tomó por la garganta, y con mayor rabia, la hizo caer
en la hornaza donde se acallaron sus gritos; gran llamarada se alzó y caudas
chispeantes hacían pirotecnia fúnebre; olor pestilente de carnes y ropas que
ardían, subió en bocanadas; por dos veces una manecita pequeña y fina se
levantó entre un brazalete de llamas doradas, crispando los dedos, como si
pidiera gracia o lanzara maldición. Cuando ya nadie se movía en el macabro
fogón, descendió pausadamente, acosado por las llamas. Nadie había acudido. Era
domingo.
Iba de vuelta por la
calzada. En sus manos quemadas, rojas a trechos, alternaban ampollas y
ulceraciones. El cabello chamuscado amarilleaba como si estuviese mal teñido.
Pocas cejas y pestañas escaparon al ardiente huracán…
Se sentía bien. Habían
quedado atrás el malestar del cuerpo y el escozor del alma.
Atzcapotzalco 1919”.

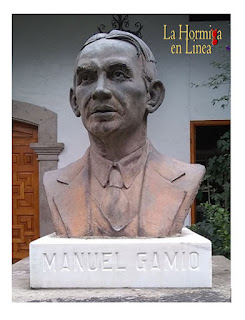

No hay comentarios:
Publicar un comentario